Te he amado (VI): O reconquistamos nuestra dignidad o caemos en un pozo
CAPÍTULO CUARTO
UNA HISTORIA QUE CONTINÚA
El siglo de la Doctrina Social de la Iglesia
La aceleración de las transformaciones tecnológicas y sociales de los últimos dos siglos, llena de trágicas contradicciones, no sólo ha sido sufrida, sino también afrontada y pensada por los pobres. Los movimientos de trabajadores, de mujeres y de jóvenes, así como la lucha contra la discriminación racial, han dado lugar a una nueva conciencia de la dignidad de los marginados. También el aporte de la Doctrina Social de la Iglesia tiene en sí esta raíz popular que no se debe olvidar; sería inimaginable su relectura de la revelación cristiana en las modernas circunstancias sociales, laborales, económicas y culturales sin los laicos cristianos lidiando con los desafíos de su tiempo. A su lado trabajaron religiosas y religiosos, testigos de una Iglesia en salida de los caminos ya recorridos. El cambio de época que estamos afrontando hace hoy aún más necesaria la continua interacción entre los bautizados y el Magisterio, entre los ciudadanos y los expertos, entre el pueblo y las instituciones. En particular, se reconoce nuevamente que la realidad se ve mejor desde los márgenes y que los pobres son sujetos de una inteligencia específica, indispensable para la Iglesia y la humanidad.
El Magisterio de los últimos ciento cincuenta años ofrece una auténtica fuente de enseñanzas referidas a los pobres. De ese modo, los Obispos de Roma se han hecho voz de nuevas conciencias, tomadas en consideración para el discernimiento eclesial. Por ejemplo, en la carta encíclica Rerum novarum (1891), León XIII afrontó la cuestión del trabajo, poniendo al descubierto la situación intolerable de muchos obreros de la industria, proponiendo la instauración de un orden social justo. Otros pontífices también se han expresado en esta misma línea. Con la encíclica Mater et Magistra (1961) san Juan XXIII se hizo promotor de una justicia de dimensiones mundiales: los países ricos no podían permanecer indiferentes ante los países oprimidos por el hambre y la miseria, sino que estaban llamados a socorrerlos generosamente con todos sus recursos.
El Concilio Vaticano II representa una etapa fundamental en el discernimiento eclesial en relación a los pobres, a la luz de la Revelación. Si bien en los documentos preparatorios este tema fue marginal, desde el radiomensaje del 11 de septiembre de 1962, a un mes de la apertura del Concilio, san Juan XXIII centró la atención sobre el mismo con palabras inolvidables: «La Iglesia se presenta como es y como quiere ser, como Iglesia de todos, en particular como la Iglesia de los pobres». Fue pues el gran trabajo de obispos, teólogos y expertos preocupados por la renovación de la Iglesia ―con el apoyo del mismo san Juan XXIII― lo que reorientó el Concilio. Es fundamental la naturaleza cristocéntrica, es decir, doctrinal y no sólo social, de tal fermento. Numerosos padres conciliares, en efecto, favorecieron la consolidación de la conciencia, bien expresada por el cardenal Lercaro en su memorable intervención del 6 de diciembre de 1962, de que «el misterio de Cristo en la Iglesia es siempre, pero sobre todo hoy, el misterio de Cristo en los pobres», y de que «no se trata de un tema más, sino que en cierto sentido es el único tema de todo el Vaticano II». El arzobispo de Bolonia, preparando el texto de esta intervención, anotaba: «Esta es la hora de los pobres, de los millones de pobres que están en toda la tierra, esta es la hora del misterio de la Iglesia madre de los pobres, esta es la hora del misterio de Cristo sobre todo en el pobre». Se perfilaba de ese modo la necesidad de una nueva forma eclesial, más sencilla y sobria, que implicase a todo el pueblo de Dios y a su figura histórica. Una Iglesia más semejante a su Señor que a las potencias mundanas, dirigida a estimular en toda la humanidad un compromiso concreto para resolver el gran problema de la pobreza en el mundo.
San Pablo VI, con ocasión de la apertura de la segunda sesión del Concilio, retomó el tema planteado por su predecesor respecto a la Iglesia que mira con particular interés «a los pobres, a los necesitados, a los afligidos, a los hambrientos, a los enfermos, a los encarcelados, es decir, mira a toda la humanidad que sufre y que llora; ésta le pertenece por derecho evangélico». En la Audiencia general del 11 de noviembre de 1964, subrayó que «el pobre es representante de Cristo» y, acercando la imagen del Señor en los últimos a la que se manifiesta en el Papa, afirmó: «La representación de Cristo en el pobre es universal, todo pobre refleja a Cristo; la del Papa es personal. […] El pobre y Pedro pueden coincidir, pueden ser la misma persona, revestida de una doble representación: la de la pobreza y la de la autoridad». De ese modo, el vínculo intrínseco entre la Iglesia y los pobres era expresado simbólicamente con una original claridad.
En la constitución pastoral Gaudium et spes, actualizando la herencia de los Padres de la Iglesia, el Concilio afirmó con fuerza el destino universal de los bienes de la tierra y la función social de la propiedad que deriva de ello: «Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos […]. Por tanto, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Por lo demás, el derecho a poseer una parte de bienes suficiente para sí mismos y para sus familias es un derecho que a todos corresponde. […] Quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí. […] La misma propiedad privada tiene también, por su misma naturaleza, una índole social, cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes. Cuando esta índole social es descuidada, la propiedad muchas veces se convierte en ocasión de ambiciones y graves desórdenes». Esta convicción fue impulsada nuevamente por san Pablo VI en la encíclica Populorum progressio, donde leemos que nadie puede considerarse autorizado a «reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario». En su intervención en las Naciones Unidas, el Papa Montini se presentó como el abogado de los pueblos pobres, solicitando a la comunidad internacional la edificación de un mundo solidario.
Con san Juan Pablo II se consolida, al menos en el ámbito doctrinal, la relación preferencial de la Iglesia con los pobres. Su magisterio ha reconocido, en efecto, que la opción por los pobres es una «forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia». En la encíclica Sollicitudo rei socialis escribe también que hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido la cuestión social, «este amor preferencial, con las decisiones que nos inspira, no puede dejar de abarcar a las inmensas muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y, sobre todo, sin esperanza de un futuro mejor: no se puede olvidar la existencia de esta realidad. Ignorarlo significaría parecernos al “rico epulón” que fingía no conocer al mendigo Lázaro, postrado a su puerta (cf. Lc 16,19-31)». Su enseñanza sobre el trabajo adquiere importancia cuando queremos pensar en el rol activo de los pobres en la renovación de la Iglesia y de la sociedad, dejando atrás el paternalismo de la mera asistencia de sus necesidades inmediatas. En la encíclica Laborem exercens afirma que «el trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial, de toda la cuestión social».
Frente a las múltiples crisis que han caracterizado el comienzo del tercer milenio, la lectura de Benedicto XVI se hace más marcadamente política. Así, en la carta encíclica Caritas in veritate afirma que «se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales». Además, observa que «el hambre no depende tanto de la escasez material, cuanto de la insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo institucional. Es decir, falta un sistema de instituciones económicas capaces, tanto de asegurar que se tenga acceso al agua y a la comida de manera regular y adecuada desde el punto de vista nutricional, como de afrontar las exigencias relacionadas con las necesidades primarias y con las emergencias de crisis alimentarias reales, provocadas por causas naturales o por la irresponsabilidad política nacional e internacional».
El Papa Francisco ha reconocido cómo, además del magisterio de los Obispos de Roma, en los últimos decenios se han hecho cada vez más frecuentes los posicionamientos adoptados por las Conferencias episcopales nacionales y regionales al respecto. Por ejemplo, él pudo testimoniar en primera persona el compromiso particular del episcopado latinoamericano al reflexionar sobre la relación de la Iglesia con los pobres. En el período postconciliar, en casi todos los países de América Latina se sintió fuertemente la identificación de la Iglesia con los pobres y la participación activa en su rescate. Fue el corazón mismo de la Iglesia el que se conmovió ante tanta gente pobre que sufría desempleo, subempleo, salarios inicuos y estaba obligada a vivir en condiciones miserables. El martirio de san Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, fue al mismo tiempo un testimonio y una exhortación viva para la Iglesia. Él sintió como propio el drama de la gran mayoría de sus fieles y los hizo el centro de su opción pastoral. Las Conferencias del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida constituyen etapas significativas también para toda la Iglesia. Yo mismo, misionero durante largos años en Perú, debo mucho a este camino de discernimiento eclesial, que el Papa Francisco ha sabido unir sabiamente al de otras Iglesias particulares, especialmente las del Sur global. Ahora quisiera referirme a dos temas específicos de este magisterio episcopal.
Estructuras de pecado que causan pobreza y desigualdades extremas
En Medellín, los obispos se pronunciaron en favor de la opción preferencial por los pobres: «Cristo nuestro Salvador, no sólo amó a los pobres, sino que “siendo rico se hizo pobre”, vivió en la pobreza, centró su misión en el anuncio a los pobres de su liberación y fundó Su Iglesia como signo de esa pobreza entre los hombres. [...] La pobreza de tantos hermanos clama justicia, solidaridad, testimonio, compromiso, esfuerzo y superación para el cumplimiento pleno de la misión salvífica encomendada por Cristo». Los obispos afirmaron con fuerza que la Iglesia, para ser plenamente fiel a su vocación, no sólo debe compartir la condición de los pobres, sino también ponerse de su lado, comprometiéndose diligentemente en su promoción integral. La Conferencia de Puebla, ante el agravamiento de la pobreza en América Latina, confirmó la decisión de Medellín con una opción franca y profética en favor de los pobres, y calificó las estructuras de injusticia como “pecado social”.
La caridad es una fuerza que cambia la realidad, una auténtica potencia histórica de cambio. Es la fuente a la que debe hacer referencia todo compromiso para «resolver las causas estructurales de la pobreza», y llevarlo a cabo urgentemente. Hago votos, por lo tanto, para «que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo», porque «se trata de escuchar el clamor de pueblos enteros, de los pueblos más pobres de la tierra».
Por lo tanto, es preciso seguir denunciando la “dictadura de una economía que mata” y reconocer
que «mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas». Aunque no faltan diferentes teorías que intentan justificar el estado actual de las cosas, o explicar que la racionalidad económica nos exige que esperemos a que las fuerzas invisibles del mercado resuelvan todo, la dignidad de cada persona humana debe ser respetada ahora, no mañana, y la situación de miseria de muchas personas a quienes esta dignidad se niega debe ser una llamada constante para nuestra conciencia.
En la encíclica Dilexit nos, el Papa Francisco ha recordado cómo el pecado social toma la forma de “estructura de pecado” en la sociedad, que «muchas veces […] se inserta en una mentalidad dominante que considera normal o racional lo que no es más que egoísmo e indiferencia. Este fenómeno se puede definir “alienación social”». Se vuelve normal ignorar a los pobres y vivir como si no existieran. Se presenta como elección racional organizar la economía pidiendo sacrificios al pueblo, para alcanzar ciertos objetivos que interesan a los poderosos; mientras que a los pobres sólo les quedan promesas de “gotas” que caerán, hasta que una nueva crisis global los lleve de regreso a la situación anterior. Es una auténtica alienación aquella que lleva sólo a encontrar excusas teóricas y no a tratar de resolver hoy los problemas concretos de los que sufren. Lo decía ya san Juan Pablo II: «Está alienada una sociedad que, en sus formas de organización social, de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esa solidaridad interhumana».
Debemos comprometernos cada vez más para resolver las causas estructurales de la pobreza. Es una urgencia que «no puede esperar, no sólo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que sólo podrá llevarla a nuevas crisis. Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras». La falta de equidad «es raíz de los males sociales». En efecto, «muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos».
Resulta que «en el vigente modelo “exitista” y “privatista” no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida». La pregunta recurrente es siempre la misma: ¿los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos, y sólo deben limitarse a sobrevivir? De nuestra respuesta a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro. O reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad. Si no nos detenemos a tomar las cosas en serio continuaremos así, de manera explícita o disimulada, legitimando «el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo».
Entre las cuestiones estructurales —que no es posible imaginar que se resuelvan de lo alto y que requieren ser asumidas lo antes posible— está el tema de los lugares, los espacios, las casas y las ciudades donde los pobres viven y transitan. Lo sabemos, «¡qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su diseño arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro!». Al mismo tiempo, «no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas». De hecho, «el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta».
Por consiguiente, es responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios hacer oír, de diferentes maneras, una voz que despierte, que denuncie y que se exponga, aun a costo de parecer “estúpidos”. Las estructuras de injusticia deben ser reconocidas y destruidas con la fuerza del bien, a través de un cambio de mentalidad, pero también con la ayuda de las ciencias y la técnica, mediante el desarrollo de políticas eficaces en la transformación de la sociedad. Siempre debe recordarse que la propuesta del Evangelio no es sólo la de una relación individual e íntima con el Señor. La propuesta es más amplia: «es el Reino de Dios (cf. Lc 4,43); se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos Su Reino».
En fin, un documento que al principio no fue bien acogido por algunos, nos ofrece una reflexión siempre actual: «A los defensores de “la ortodoxia”, se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad culpables respecto a situaciones de injusticia intolerables y de los regímenes políticos que las mantienen. La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos, y especialmente a los pastores y a los responsables. La preocupación por la pureza de la fe ha de ir unida a la preocupación por aportar, con una vida teologal integral, la respuesta de un testimonio eficaz de servicio al prójimo, y particularmente al pobre y al oprimido».
Los pobres como sujetos
Un don fundamental para el camino de la Iglesia universal está representado por el discernimiento de la Conferencia de Aparecida, donde los obispos latinoamericanos explicitaron que la opción preferencial de la Iglesia por los pobres «está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con Su pobreza». En el documento se contextualiza la misión en la actual situación del mundo globalizado, con sus nuevos y dramáticos desequilibrios, y los obispos, en el mensaje final, escriben: «Las agudas diferencias entre ricos y pobres nos invitan a trabajar con mayor empeño en ser discípulos que saben compartir la mesa de la vida, mesa de todos los hijos e hijas del Padre, mesa abierta, incluyente, en la que no falte nadie. Por eso reafirmamos nuestra opción preferencial y evangélica por los pobres».
Al mismo tiempo, el documento —profundizando un tema ya presente en las Conferencias precedentes del episcopado de América Latina— insiste en la necesidad de considerar a las comunidades marginadas como sujetos capaces de crear su propia cultura, más que como objetos de beneficencia. Esto implica que dichas comunidades tienen el derecho de vivir el Evangelio, de celebrar y comunicar la fe según los valores presentes en su cultura. La experiencia de la pobreza les da la capacidad para reconocer aspectos de la realidad que otros no son capaces de ver, y por esta razón la sociedad necesita escucharlos. Lo mismo vale para la Iglesia, que debe valorizar positivamente la manera “popular” que ellos tienen de vivir la fe. Un hermoso texto del documento final de Aparecida nos ayuda a reflexionar sobre este punto, para encontrar la actitud correcta: «Sólo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. [...] Día a día, los pobres se hacen sujetos de la evangelización y de la promoción humana integral: educan a sus hijos en la fe, viven una constante solidaridad entre parientes y vecinos, buscan constantemente a Dios y dan vida al peregrinar de la Iglesia. A la luz del Evangelio reconocemos su inmensa dignidad y su valor sagrado a los ojos de Cristo, pobre como ellos y excluido entre ellos. Desde esta experiencia creyente, compartiremos con ellos la defensa de sus derechos».
Todo esto comporta la presencia de un aspecto en la opción por los pobres que debemos recordar constantemente: esta opción, en efecto, exige de nuestra parte «una atención puesta en el otro […]. Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. El verdadero amor siempre es contemplativo, nos permite servir al otro no por necesidad o por vanidad, sino porque él es bello, más allá de su apariencia. […] Sólo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación». Por esta razón, dirijo un sincero agradecimiento a todos los que han escogido vivir entre los pobres; es decir, a aquellos que no van a visitarlos de vez en cuando, sino que viven con ellos y como ellos. Esta es una opción que debe encontrar lugar entre las formas más altas de vida evangélica.
En esta perspectiva, aparece claramente la necesidad de que «todos nos dejemos evangelizar» por los pobres, y que todos reconozcamos «la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos». Crecidos en la extrema precariedad, aprendiendo a sobrevivir en medio de las condiciones más difíciles, confiando en Dios con la certeza de que nadie más los toma en serio, ayudándose mutuamente en los momentos más oscuros, los pobres han aprendido muchas cosas que conservan en el misterio de su corazón. Aquellos entre nosotros que no han experimentado situaciones similares, de una vida vivida en el límite, seguramente tienen mucho que recibir de esa fuente de sabiduría que constituye la experiencia de los pobres. Sólo comparando nuestras quejas con sus sufrimientos y privaciones, es posible recibir un reproche que nos invite a simplificar nuestra vida.
Exhortación apostólica "Dilexi te" del papa León XIV


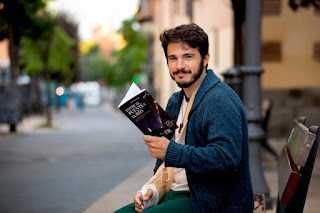
Comentarios
Publicar un comentario