Te he amado (V): En cada migrante rechazado, es Cristo mismo quien llama a las puertas
La Iglesia y la educación de los pobres
Dirigiéndose a algunos educadores, el Papa Francisco recordó que la educación ha sido siempre una de las expresiones más altas de la caridad cristiana: «La vuestra es una misión llena de obstáculos pero también de alegrías. […] Una misión de amor, porque no se puede enseñar sin amar». En este sentido, desde los primeros tiempos, los cristianos se dieron cuenta de que el saber libera, dignifica y acerca a la verdad. Para la Iglesia, enseñar a los pobres era un acto de justicia y de fe. Inspirada en el ejemplo del Maestro, que enseñaba a la gente las verdades divinas y humanas, la Iglesia asumió la misión de formar a los niños y a los jóvenes, especialmente a los más pobres, en la verdad y el amor. Esta misión tomó forma con la fundación de Congregaciones dedicadas a la educación popular.
En el siglo XVI, san José de Calasanz, impresionado por la falta de instrucción y formación de los jóvenes pobres de la ciudad de Roma, en unas salas anejas a la iglesia de Santa Dorotea en el Trastevere, creó la primera escuela pública popular gratuita de Europa. Era la simiente de la que después se desarrollaría, no sin dificultades, la Orden de Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, llamados escolapios, con el fin de transmitir a los jóvenes «la ciencia profana, al igual que la sabiduría del Evangelio, enseñándoles a descubrir en sus acontecimientos personales y en la historia la acción amorosa de Dios creador y redentor». De hecho, podemos considerar a este valiente sacerdote como «el verdadero fundador de la escuela católica moderna, que busca la formación integral del hombre y está abierta a todos». Animado por la misma sensibilidad, en el siglo XVII san Juan Bautista de La Salle, dándose cuenta de la injusticia causada por la exclusión de los hijos de obreros y campesinos del sistema educativo de Francia en aquel tiempo, fundó los Hermanos de las Escuelas Cristianas, con el ideal de ofrecerles educación gratuita, una sólida formación y un ambiente fraternal. La Salle veía el aula como un lugar para el desarrollo humano, pero también para la conversión. Sus escuelas combinaban la oración, el método, la disciplina y el compartir. Cada niño era considerado un don único de Dios y el acto de enseñar un servicio al Reino de Dios.
Ya en el siglo XIX, también en Francia, san Marcelino Champagnat fundó el Instituto de los Hermanos
Maristas de las Escuelas, «sensible a las necesidades espirituales y educativas de su época, especialmente a la ignorancia religiosa y a las situaciones de abandono que vivía particularmente la juventud», dedicándose de lleno, en una época en la que el acceso a la educación era todavía privilegio de unos pocos, a la misión de educar y evangelizar a los niños y jóvenes, sobre todo a los más necesitados. Con el mismo espíritu, en Turín, san Juan Bosco inició la obra salesiana, basada en los tres principios del “sistema preventivo” —razón, religión y amor— y el beato Antonio Rosmini fundó el Instituto de la Caridad, en el que la “caridad intelectual” —junto con la “material” y, en la cúspide, la “espiritual-pastoral”— se presentaba como una dimensión indispensable para cualquier acción caritativa que mirase al bien y al desarrollo integral de la persona.
Muchas Congregaciones femeninas fueron también protagonistas de esta revolución pedagógica. Las ursulinas, las monjas de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, las Maestras Pías y muchas otras fundadas especialmente en los siglos XVIII y XIX ocuparon espacios donde el Estado estaba ausente. Crearon escuelas en pequeños pueblos, en los suburbios y en los barrios obreros. La educación de las niñas, en particular, se convirtió en una prioridad. Las religiosas alfabetizaban, evangelizaban, trataban de cuestiones prácticas de la vida cotidiana, elevaban el espíritu a través del cultivo de las artes y, sobre todo, formaban conciencias. Su pedagogía era sencilla: cercanía, paciencia, dulzura. Enseñaban a través de la vida, antes que con palabras. En tiempos de analfabetismo generalizado y de exclusión estructural, estas mujeres consagradas eran faros de esperanza. Su misión era formar el corazón, enseñar a pensar, promover la dignidad. Combinando una vida de piedad y dedicación al prójimo, combatieron el abandono con la ternura de quien educa en nombre de Cristo.
Para la fe cristiana, la educación de los pobres no es un favor, sino un deber. Los pequeños tienen derecho a la sabiduría, como exigencia básica para el reconocimiento de la dignidad humana. Enseñarles es afirmar su valor, darles las herramientas para transformar su realidad. La tradición cristiana entiende que el conocimiento es un don de Dios y una responsabilidad comunitaria. La educación cristiana forma no sólo profesionales, sino personas abiertas al bien, a la belleza y a la verdad. Por eso, la escuela católica, cuando es fiel a su nombre, se convierte en un espacio de inclusión, formación integral y promoción humana. Así, conjugando fe y cultura, se siembra futuro, se honra la imagen de Dios y se construye una sociedad mejor.
Acompañar a los migrantes
La experiencia de la migración acompaña la historia del pueblo de Dios. Abraham parte sin saber adónde va; Moisés conduce a un pueblo peregrino por el desierto; María y José huyen con el Niño a Egipto. El mismo Cristo, que «vino a los Suyos, y los Suyos no lo recibieron» (Jn 1,11), vivió entre nosotros como extranjero. Por eso, la Iglesia siempre ha reconocido en los migrantes una presencia viva del Señor, que en el día del juicio dirá a los que estén a su derecha: «Estaba de paso, y me alojaron» (Mt 25,35).
En el siglo XIX, cuando millones de europeos emigraban en busca de mejores condiciones de vida, dos grandes santos se destacaron en la atención pastoral de los migrantes: san Juan Bautista Scalabrini y santa Francisca Javier Cabrini. Scalabrini, obispo de Piacenza, fundó los Misioneros de San Carlos para acompañar a los migrantes en sus comunidades de destino, ofreciéndoles asistencia espiritual, jurídica y material. Veía en los migrantes destinatarios de una nueva evangelización, alertando sobre los riesgos de la explotación y la pérdida de la fe en tierra extranjera. Respondiendo con generosidad al carisma que el Señor le había concedido, «Scalabrini miraba más allá, miraba hacia el futuro, hacia un mundo y una Iglesia sin barreras, sin extranjeros». Santa Francisca Cabrini, nacida en Italia y naturalizada estadounidense, se convirtió en la primera ciudadana de los Estados Unidos en ser canonizada. Para cumplir su misión de atender a los emigrantes, cruzó el Atlántico varias veces e «impulsada por una singular audacia, empezó de la nada la construcción de escuelas, hospitales y orfanatos para multitud de desheredados que se aventuraban a buscar trabajo en el nuevo mundo, sin conocer la lengua y sin medios que les permitieran una inserción digna en la sociedad norteamericana, en la que a menudo eran víctimas de personas sin escrúpulos. Su corazón materno, que no se resignaba jamás, llegaba a ellos dondequiera que se encontraran: en los tugurios, en las cárceles y en las minas». En el Año Santo de 1950, el Papa Pío XII la proclamó patrona de todos los migrantes.
La tradición de la actividad de la Iglesia con y para los migrantes continúa y hoy ese servicio se expresa en iniciativas como los centros de acogida para refugiados, las misiones en las fronteras y los esfuerzos de Cáritas Internacional y otras instituciones. El Magisterio contemporáneo reafirma claramente este compromiso. El Papa Francisco recordaba que la misión de la Iglesia junto a los migrantes y refugiados es aún más amplia, insistiendo en que «la respuesta al desafío planteado por las migraciones contemporáneas se puede resumir en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Pero estos verbos no se aplican sólo a los migrantes y a los refugiados. Expresan la misión de la Iglesia en relación a todos los habitantes de las periferias existenciales, que deben ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados». Y añadía: «Cada ser humano es hijo de Dios. En él está impresa la imagen de Cristo. Se trata, entonces, de que nosotros seamos los primeros en verlo y así podamos ayudar a los otros a ver en el emigrante y en el refugiado no sólo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos, respetados y amados, una ocasión que la Providencia nos ofrece para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una democracia más plena, un país más solidario, un mundo más fraterno y una comunidad cristiana más abierta, de acuerdo con el Evangelio». La Iglesia, como madre, camina con los que caminan. Donde el mundo ve una amenaza, ella ve hijos; donde se levantan muros, ella construye puentes. Sabe que el anuncio del Evangelio sólo es creíble cuando se traduce en gestos de cercanía y de acogida; y que en cada migrante rechazado, es Cristo mismo quien llama a las puertas de la comunidad.
Al lado de los últimos
La santidad cristiana florece, con frecuencia, en los lugares más olvidados y heridos de la humanidad. Los más pobres entre los pobres —los que no sólo carecen de bienes, sino también de voz y de reconocimiento de su dignidad— ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Son los preferidos del Evangelio, los herederos del Reino (cf. Lc 6,20). Es en ellos donde Cristo sigue sufriendo y resucitando. Es en ellos donde la Iglesia redescubre la llamada a mostrar su realidad más auténtica.
Santa Teresa de Calcuta, canonizada en 2016, se convirtió en un icono universal de la caridad vivida hasta el extremo en favor de los más indigentes, descartados por la sociedad. Fundadora de las Misioneras de la Caridad, dedicó su vida a los moribundos abandonados en las calles de la India. Recogía a los rechazados, lavaba sus heridas y los acompañaba hasta el momento de la muerte con una ternura que era oración. Su amor por los más pobres entre los pobres la llevaba no sólo a atender sus necesidades materiales, sino también a anunciarles la buena noticia del Evangelio: «Queremos proclamar la buena nueva a los pobres de que Dios les ama, de que nosotros les amamos, de que ellos son alguien para nosotros, de que ellos también han sido creados por la misma mano amorosa de Dios, para amar y ser amados. Nuestros pobres son grandes personas, son personas muy queribles, no necesitan nuestra lástima y simpatía, necesitan nuestro amor comprensivo. Necesitan nuestro respeto, necesitan que les tratemos con dignidad». Todo esto nacía de una profunda espiritualidad que veía el servicio a los más pobres como fruto de la oración y del amor, que generan la verdadera paz, como recordaba el Papa Juan Pablo II a los peregrinos que habían acudido a Roma para su beatificación: «¿Dónde encontró la madre Teresa la fuerza para ponerse completamente al servicio de los demás? La encontró en la oración y en la contemplación silenciosa de Jesucristo, de Su santo Rostro y de Su Sagrado Corazón. Lo dijo ella misma: “El fruto del silencio es la oración; el fruto de la oración es la fe; el fruto de la fe es el amor; el fruto del amor es el servicio; y el fruto del servicio es la paz” [...]. La oración colmó su corazón de la paz de Cristo y le permitió irradiarla a los demás». Teresa no se consideraba una filántropa ni una activista, sino esposa de Cristo crucificado, a quien servía con amor total en los hermanos que sufrían.
En Brasil, santa Dulce de los Pobres, conocida como “el ángel bueno de Bahía”, encarnó el mismo espíritu evangélico con rasgos brasileños. Refiriéndose a ella y a otras dos religiosas canonizadas en la misma celebración, el Papa Francisco recordó el amor que profesaban a los más marginados de la sociedad y afirmó que las nuevas santas «nos muestran que la vida consagrada es un camino de amor en las periferias existenciales del mundo». La hermana Dulce enfrentó la precariedad con creatividad, los obstáculos con ternura, la carencia con fe inquebrantable. Comenzó acogiendo a enfermos en un gallinero, y desde allí fundó una de las mayores obras sociales del país. Atendía a miles de personas al día, sin perder nunca su dulzura. Se hizo pobre con los pobres por amor al sumamente Pobre. Vivía con poco, rezaba con fervor y servía con alegría. Su fe no la alejaba del mundo, sino que la sumía aún más profundamente en los dolores de los últimos.
Se podría recordar también a san Benito Menni y las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, junto a las personas con discapacidades; a san Carlos de Foucauld entre las comunidades del Sahara; a santa Katharine Drexel, junto a los grupos más desfavorecidos de Norteamérica; a la hermana Emmanuelle con los recolectores de basura en el barrio de Ezbet El Nakhl, en la ciudad de El Cairo; y a muchísimos más. Cada uno a su manera descubrió que los más pobres no son meros objetos de compasión, sino maestros del Evangelio. No se trata de “llevarles a Dios”, sino de encontrarlo entre ellos. Todos estos ejemplos enseñan que servir a los pobres no es un gesto de arriba hacia abajo, sino un encuentro entre iguales, donde Cristo se revela y es adorado. San Juan Pablo II nos recordaba que «en la persona de los pobres hay una presencia especial [de Cristo], que impone a la Iglesia una opción preferencial por ellos». Por lo tanto, cuando la Iglesia se inclina hasta el suelo para cuidar de los pobres, asume su postura más elevada.
Movimientos populares
Debemos reconocer también que, a lo largo de la historia cristiana, la ayuda a los pobres y la lucha por sus derechos no han implicado sólo a los individuos, a algunas familias, a las instituciones o a las comunidades religiosas. Han existido, y existen, varios movimientos populares, integrados por laicos y guiados por líderes populares, muchas veces bajo sospecha o incluso perseguidos. Me refiero a un «conjunto de personas que no caminan como individuos sino como el entramado de una comunidad de todos y para todos, que no puede dejar que los más pobres y débiles se queden atrás. […] Los líderes populares, entonces, son aquellos que tienen la capacidad de incorporar a todos. […] No les tienen asco ni miedo a los jóvenes lastimados y crucificados».
Estos líderes populares saben que la solidaridad «también es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero […]. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares». Por esta razón, cuando las distintas instituciones piensan en las necesidades de los pobres se requiere «que incluyan a los movimientos populares y animen las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común». Los movimientos populares, efectivamente, nos invitan a superar «esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos». Si los políticos y los profesionales no los escuchan, «la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque deja afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino». Lo mismo se debe decir de las instituciones de la Iglesia.
Exhortación apostólica "Dilexi te" del papa León XIV (parte V)



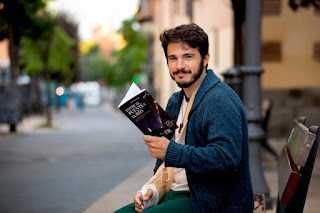
Comentarios
Publicar un comentario