Te he amado (IV): Un Dios que libera de la opresión
El cuidado de los pobres en la vida monástica
La vida monástica, nacida en el silencio de los desiertos, fue desde sus inicios un testimonio de solidaridad. Los monjes lo dejaban todo —riqueza, prestigio, familia— no sólo por despreciar las riquezas del mundo — contemptus mundi—, sino para encontrar, en este despojo radical, al Cristo pobre. San Basilio Magno, en su Regla, no veía contradicción entre la vida de oración y recogimiento de los monjes y la acción en favor de los pobres. Para él, la hospitalidad y el cuidado de los necesitados eran parte integrante de la espiritualidad monástica, y los monjes, incluso después de haberlo dejado todo para abrazar la pobreza, debían ayudar a los más pobres con su trabajo, ya que «para poder socorrer a los necesitados, es evidente que debemos trabajar con diligencia [...]. Este modo de vida es provechoso no sólo para someter el cuerpo, sino también por la caridad hacia el prójimo, para que, por medio de nosotros, Dios provea lo suficiente a los hermanos más débiles».
Construyó en Cesarea, donde era obispo, un lugar conocido como Basilíades, que incluía alojamientos, hospitales y escuelas para los pobres y los enfermos. El monje, por lo tanto, no era sólo un asceta, sino un servidor. Basilio demostraba así que para estar cerca de Dios hay que estar cerca de los pobres. El amor concreto era criterio de santidad. Orar y cuidar, contemplar y curar, escribir y acoger: todo era expresión del mismo amor a Cristo.
En Occidente, san Benito de Nursia elaboró una Regla que se convertiría en la columna vertebral de la espiritualidad monástica europea. En ella, la acogida de los pobres y los peregrinos ocupa un lugar de honor: «Mostrad sobre todo un cuidado solícito en la recepción de los pobres y los peregrinos, porque sobre todo en ellos se recibe a Cristo». No se trataba sólo de palabras: los monasterios benedictinos fueron, durante siglos, lugares de refugio para viudas, niños abandonados, peregrinos y mendigos. Para Benito, la vida comunitaria era una escuela de caridad. El trabajo manual no sólo tenía una función práctica, sino que también formaba el corazón para el servicio. El compartir entre los monjes, la atención a los enfermos y la escucha de los más frágiles preparaban para acoger a Cristo, que llega en la persona del pobre y el extranjero. La hospitalidad monástica benedictina permanece hasta hoy como signo de una Iglesia que abre las puertas, que acoge sin preguntar, que cura sin exigir nada a cambio.
Los monasterios benedictinos, con el tiempo, se convirtieron en lugares que contrastaban la cultura de la exclusión. Los monjes cultivaban la tierra, producían alimentos, preparaban medicinas y los ofrecían, con sencillez, a los más necesitados. Su trabajo silencioso fue fermento de una nueva civilización, donde los pobres no eran un problema que resolver, sino hermanos y hermanas que acoger. La regla del compartir, del trabajo común y de la asistencia a los vulnerables estructuraba una economía solidaria, en contraste con la lógica de la acumulación. El testimonio de los monjes mostraba que la pobreza voluntaria, lejos de ser miseria, es camino de libertad y comunión. No sólo ayudaban a los pobres: se hacían cercanos a ellos, hermanos en el mismo Señor. En las celdas y claustros se formaba una mística de la presencia de Dios en los pequeños.
Además de la asistencia material, los monasterios desempeñaron un papel fundamental en la formación cultural y espiritual de los más humildes. En tiempos de peste, guerra o hambre, eran lugares donde el necesitado encontraba pan y remedios, pero también dignidad y palabra. Allí se educaba a los huérfanos, se formaba a los aprendices y se instruía a los campesinos en técnicas agrícolas y en la lectura. El saber se compartía como don y responsabilidad. El abad era a la vez maestro y padre, y la escuela monástica era un lugar de liberación por la verdad. Porque, como escribe Juan Casiano, el monje debe caracterizarse por «la humildad de corazón […], que no conduce a la ciencia que hincha, sino a la que ilumina por medio de la plenitud de la caridad». Al formar conciencias y transmitir sabiduría, los monjes contribuyeron a una pedagogía cristiana de inclusión. La cultura, marcada por la fe, se compartía con sencillez. El saber, cuando está iluminado por la caridad, se convierte en servicio. De ese modo, la vida monástica se revelaba como un estilo de santidad y una forma concreta de transformación de la sociedad.
La tradición monástica enseña, por tanto, que la oración y la caridad, el silencio y el servicio, las celdas y los hospitales, forman un único tejido espiritual. El monasterio es lugar de escucha y de acción, de adoración y de compartir. San Bernardo de Claraval, gran reformador de la Orden Cisterciense, «reclamó con decisión la necesidad de una vida sobria y moderada, tanto en la mesa como en la indumentaria y en los edificios monásticos, recomendando la sustentación y la solicitud por los pobres». Para él, la compasión no era una opción accesoria, sino el camino real para seguir a Cristo. La vida monástica, por lo tanto, cuando es fiel a su vocación original, muestra que la Iglesia sólo será plenamente esposa del Señor cuando sea también hermana de los pobres. El claustro no es un mero refugio del mundo, sino una escuela en la que se aprende a servirlo mejor. Allí donde los monjes abrieron sus puertas a los pobres, la Iglesia reveló con humildad y firmeza que la contemplación no excluye la misericordia, sino que la exige como su fruto más puro.
Liberar a los cautivos
Desde los tiempos apostólicos, la Iglesia ha visto en la liberación de los oprimidos un signo del Reino de Dios. Jesús mismo, al iniciar Su misión pública, proclamó: «El Espíritu del Señor está sobre Mí, porque Me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos» (Lc 4,18). Los primeros cristianos, incluso en condiciones precarias, rezaban y asistían a los hermanos y hermanas encarcelados, como atestiguan los Hechos de los Apóstoles (cf. 12,5; 24,23) y diversos escritos de los Padres. Esta misión liberadora se prolongó a lo largo de los siglos mediante acciones concretas, especialmente cuando el drama de la esclavitud y el cautiverio marcó sociedades enteras.
Entre finales del siglo XII y principios del XIII, cuando muchos cristianos eran capturados en el Mediterráneo o esclavizados en las guerras, surgieron dos Órdenes religiosas: la Orden de la Santísima Trinidad, Redención de Cautivos (trinitarios), fundada por san Juan de Mata y san Félix de Valois, y la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced (mercedarios), fundada por san Pedro Nolasco con el apoyo de san Raimundo de Peñafort, dominico. Estas comunidades de consagrados nacieron con el carisma específico de liberar a los cristianos esclavizados, poniendo a disposición sus bienes y a menudo ofreciendo su propia vida a cambio. Los trinitarios, con el lema Gloria Tibi Trinitas et captivis libertas (Gloria a Ti, Trinidad, y a los cautivos libertad), y los mercedarios, que añaden un cuarto voto a los votos religiosos de pobreza, obediencia y castidad, dieron testimonio de que la caridad puede ser heroica. La liberación de los cautivos era expresión del amor trinitario: un Dios que libera no sólo de la esclavitud espiritual, sino también de la opresión concreta. El gesto de rescatar de la esclavitud y de la prisión se considera una prolongación del sacrificio redentor de Cristo, cuya sangre es el precio de nuestro rescate (cf. 1 Co 6,20).
La espiritualidad original de estas Órdenes estaba profundamente arraigada en la contemplación de la
cruz. Cristo es el Redentor de los cautivos por excelencia, y la Iglesia, Su cuerpo, prolonga este misterio en el tiempo. Los religiosos no veían en el rescate una acción política o económica, sino un acto casi litúrgico, una ofrenda sacramental de sí mismos. Muchos entregaron sus propios cuerpos para sustituir a los prisioneros, cumpliendo literalmente el mandamiento: «No hay amor más grande que dar la vida por los amigos» ( Jn 15,13). La tradición de estas Órdenes no cesó. Al contrario, inspiró nuevas formas de acción frente a las esclavitudes modernas: la trata de personas, el trabajo forzoso, la explotación sexual, las distintas adicciones. La caridad cristiana, cuando se encarna, se convierte en liberadora. Y la misión de la Iglesia, cuando es fiel a su Señor, es siempre proclamar la liberación. Aún en nuestros días, en los que existen «millones de personas —niños, hombres y mujeres de todas las edades— privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud», dicha herencia es continuada por estas Órdenes y por otras Instituciones y Congregaciones que actúan en las periferias urbanas, las zonas de conflicto y los corredores migratorios. Cuando la Iglesia se arrodilla para romper las nuevas cadenas que aprisionan a los pobres, se convierte en signo de la Pascua.
No se puede concluir esta reflexión sobre las personas privadas de libertad sin mencionar a los reclusos que se encuentran en los distintos centros penitenciarios de preventivos y de penados. A este respecto, cabe recordar las palabras que el Papa Francisco dirigió a un grupo de ellos: «Para mí, entrar en una cárcel es siempre un momento importante, porque la cárcel es un lugar de gran humanidad […]. De humanidad probada, a veces fatigada por dificultades, sentimientos de culpa, juicios, incomprensiones, sufrimientos, pero al mismo tiempo cargada de fuerza, de deseo de perdón, de deseo de rescate». Este deseo, entre otros, también fue asumido por las Órdenes redentoras como un servicio preferencial a la Iglesia. Como proclamaba san Pablo: «Esta es la libertad que nos ha dado Cristo» ( Ga 5,1). Y esa libertad no es sólo interior: se manifiesta en la historia como amor que cuida y libera de todas las ataduras.
Testigos de la pobreza evangélica
En el siglo XIII, ante el crecimiento de las ciudades, la concentración de riquezas y la aparición de nuevas formas de pobreza, el Espíritu Santo suscitó en la Iglesia un nuevo tipo de consagración: las Órdenes mendicantes. A diferencia del modelo monástico estable, los mendicantes adoptaron una vida itinerante, sin propiedades personales ni comunitarias, confiando plenamente en la Providencia. No sólo servían a los pobres: se hacían pobres con ellos. Consideraban la ciudad como un nuevo desierto y a los marginados como nuevos maestros espirituales. Estas Órdenes, como los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los carmelitas, representaron una revolución evangélica, en la que el estilo de vida sencillo y pobre se convierte en un signo profético para la misión, reviviendo la experiencia de la primera comunidad cristiana (cf. Hch 4,32). El testimonio de los mendicantes desafiaba tanto la opulencia clerical como la frialdad de la sociedad urbana.
San Francisco de Asís se convirtió en el icono de esta primavera espiritual. Tomando la pobreza como esposa, quiso imitar al Cristo pobre, desnudo y crucificado. En su Regla, pide a los hermanos que de «nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y como peregrinos y forasteros en este siglo, sirviendo al Señor en pobreza y humildad, vayan por limosna confiadamente, y no deben avergonzarse, porque el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo». Su vida fue un continuo despojarse: del palacio al leproso, de la elocuencia al silencio, de la posesión al don total. Francisco no fundó un servicio social, sino una fraternidad evangélica. Entre los pobres veía hermanos e imágenes vivas del Señor. Su misión era estar con ellos, por una solidaridad que superaba las distancias, por un amor compasivo. Su pobreza era relacional: lo llevaba a hacerse cercano, igual, más aún, menor. Su santidad brotaba de la convicción de que sólo se recibe verdaderamente a Cristo en la entrega generosa de sí mismo a los hermanos.
Santa Clara de Asís, inspirada por Francisco, fundó la Orden de las Damas Pobres, más tarde llamadas clarisas. Su lucha espiritual consistió en mantener fielmente el ideal de la pobreza radical. Rechazó los privilegios pontificios que podrían garantizar la seguridad material de su monasterio y, con firmeza, obtuvo del Papa Gregorio IX el llamado Privilegium Paupertatis, que garantizaba el derecho a vivir sin poseer ningún bien material. Esta opción expresaba la confianza total en Dios y la conciencia de que la pobreza voluntaria era una forma de libertad y de profecía. Clara enseñaba a sus hermanas que Cristo era su única herencia y que nada debía oscurecer la comunión con Él. Su vida orante y oculta fue un grito contra la mundanidad y una defensa silenciosa de los pobres y olvidados.
Santo Domingo de Guzmán, contemporáneo de Francisco, fundó la Orden de Predicadores con otro carisma, pero con la misma radicalidad. Deseaba anunciar el Evangelio con la autoridad que brota de una vida pobre, convencido de que la Verdad necesita testigos coherentes. El ejemplo de la pobreza de vida acompañaba la Palabra predicada. Libres del peso de los bienes terrenos, los frailes dominicos podían dedicarse mejor a la obra principal, es decir, a la predicación. Iban a las ciudades, sobre todo a aquellas universitarias, para enseñar la verdad de Dios. Al depender de los demás, demostraban que la fe no se impone, sino que se ofrece. Y, al vivir entre los pobres, aprendían la verdad del Evangelio “desde abajo”, como discípulos del Cristo humillado.
Las Órdenes mendicantes fueron, así, una respuesta viva a la exclusión y la indiferencia. No propusieron expresamente reformas sociales, sino una conversión personal y comunitaria a la lógica del Reino. La pobreza, en ellos, no era consecuencia de la escasez de bienes, sino una elección libre: hacerse pequeños para acoger a los pequeños. Como dijo Tomás de Celano sobre Francisco: «Se deja ver en él el primer amador de los pobres, [...] despojándose de sus vestidos, viste con ellos a los pobres, a quienes, si no todavía de hecho, sí de todo corazón intenta asemejarse». Los mendicantes se han convertido en un signo de una Iglesia peregrina, humilde y fraterna, que vive entre los pobres no por estrategia proselitista, sino por identidad. Enseñan que la Iglesia es luz sólo cuando se despoja de todo, y que la santidad pasa por un corazón humilde y volcado en los pequeños.
Exhortación apostólica "Dilexi te", del papa León XIV (parte IV)


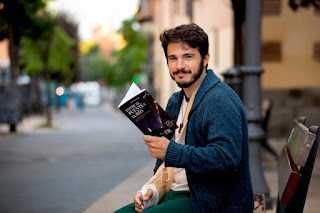
Comentarios
Publicar un comentario