Te he amado (III): En los pobres, Cristo necesita todo nuestro cuidado
CAPÍTULO TERCERO
UNA IGLESIA PARA LOS POBRES
Tres días después de su elección, mi predecesor expresó a los representantes de los medios de comunicación su deseo de que la Iglesia mostrara más claramente su cuidado y atención hacia los pobres: «¡Ah, cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres!»..
Este deseo refleja la conciencia de que la Iglesia «reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo». En efecto, habiendo sido llamada a configurarse con los últimos, en ella «no deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro [...]. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres». A este respecto, tenemos abundantes testimonios a lo largo de los casi dos mil años de historia de los discípulos de Jesús.
La verdadera riqueza de la Iglesia
San Pablo refiere que entre los fieles de la naciente comunidad cristiana no había «muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles» (1 Co 1,26). Sin embargo, a pesar de su propia pobreza, los primeros cristianos tienen clara conciencia de la necesidad de acudir a aquellos que sufren mayores privaciones. Ya en los albores del cristianismo los apóstoles impusieron las manos sobre siete hombres elegidos por la comunidad y, en cierta medida, los integraron en su propio ministerio, instituyéndolos para el servicio —en griego, diakonía— de los más pobres (cf. Hch 6,1-5). Es significativo que el primer discípulo en dar testimonio de su fe en Cristo con el derramamiento de su propia sangre fuera san Esteban, que formaba parte de este grupo. En él se unen el testimonio de vida en la atención a los necesitados y el martirio.
Poco más de dos siglos después, otro diácono manifestará su adhesión a Jesucristo en modo semejante, uniendo en su vida el servicio a los pobres y el martirio: san Lorenzo. Del relato de san Ambrosio comprendemos que Lorenzo, diácono en Roma en el pontificado del Papa Sixto II, al ser obligado por las autoridades romanas a entregar los tesoros de la Iglesia, «al día siguiente trajo consigo a los pobres. Cuando le preguntaron dónde estaban los tesoros que había prometido, les mostró a los pobres, diciendo: “Estos son los tesoros de la Iglesia”». Al narrar este episodio, Ambrosio pregunta: «¿Qué mejores tesoros tendría Cristo que aquellos en los que Él mismo dijo que estaba?». Y, recordando que los ministros de la Iglesia nunca deben descuidar el cuidado de los pobres y, menos aún, acumular bienes en beneficio propio, afirma: «Es necesario que cada uno de nosotros cumpla con esta obligación con fe sincera y providencia perspicaz. Sin duda, si alguien desvía algo para su propio beneficio, eso es un delito; pero si lo da a los pobres, si rescata al cautivo, eso es misericordia».
Los Padres de la Iglesia y los pobres
Desde los primeros siglos, los Padres de la Iglesia reconocieron en el pobre un acceso privilegiado a Dios, un modo especial para encontrarlo. La caridad hacia los necesitados no se entendía como una simple virtud moral, sino como expresión concreta de la fe en el Verbo encarnado. La comunidad de fieles, sostenida por la fuerza del Espíritu Santo, se encuentra arraigada en la cercanía a los pobres, que en ella no son un apéndice, sino parte esencial de su cuerpo vivo. San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, camino del martirio, exhortaba a los fieles de la comunidad de Esmirna a no descuidar el deber de la caridad para con los más necesitados, advirtiéndoles que no procedieran como los que se oponían a Dios: «Considerad a los que tienen una opinión diferente sobre la gracia de Jesucristo, que vino a nosotros: ¡cómo se oponen al pensamiento de Dios! No se preocupan por el amor, ni por la viuda, ni por el huérfano, ni por el oprimido, ni por el prisionero o el liberto, ni por el hambriento o el sediento». El obispo de Esmirna, Policarpo, recomendaba precisamente a los ministros de la Iglesia que cuidaran de los pobres: «Los presbíteros también sean compasivos, misericordiosos con todos. Traigan de vuelta a los descarriados, visiten a todos los enfermos, no descuiden a la viuda, al huérfano y al pobre, sino que sean siempre solícitos en el bien ante Dios y los hombres». A partir de estos dos testimonios, constatamos que la Iglesia aparece como madre de los pobres, lugar de acogida y de justicia.
San Justino, por su parte, en su primera Apología, dirigida al emperador Adriano, al Senado y al pueblo
romano, explicaba que los cristianos llevaban a los necesitados todo lo que podían, porque veían en ellos hermanos y hermanas en Cristo. Al escribir sobre la asamblea de oración del primer día de la semana, destacaba que, en el centro de la liturgia cristiana, no se puede separar el culto a Dios de la atención a los pobres. En efecto, en un momento determinado de la celebración, «los que tienen algo y quieren, cada uno según su libre voluntad, dan lo que les parece bien, y lo que se ha recogido se entrega al presidente. Él lo distribuye a los huérfanos y viudas, a los que por enfermedad u otra causa están necesitados, a los que están en las cárceles, a los extranjeros de paso, en una palabra, se convierte en el proveedor de todos los que se encuentran indigentes». Así, se da testimonio de que la Iglesia naciente no separaba el creer de la acción social: la fe que no iba acompañada del testimonio de las obras, como había enseñado Santiago, se consideraba muerta (cf. St 2,17).
San Juan Crisóstomo
Entre los Padres orientales, quizá el predicador más ardiente de la justicia social sea san Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla entre los siglos IV y V. En sus homilías, exhortaba a los fieles a reconocer a Cristo en los necesitados: «¿Quieres honrar el Cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en Sus miembros, es decir, en los pobres que no tienen qué vestir, ni lo honres aquí en el templo con vestiduras de seda, mientras fuera lo abandonas al frío y a la desnudez [...]. En el templo, el Cuerpo de Cristo no necesita mantos, sino almas puras; pero en la persona de los pobres, Él necesita todo nuestro cuidado. Aprendamos, pues, a reflexionar y a honrar a Cristo como Él quiere. Cuando queremos honrar a alguien, debemos prestarle el honor que él prefiere y no el que más nos gusta [...]. Así también tú debes prestarle el honor que Él mismo ha ordenado, distribuyendo tus riquezas entre los pobres. Dios no necesita vasos de oro, sino almas de oro». Afirmando con claridad meridiana que si los fieles no encuentran a Cristo en los pobres a su puerta, tampoco lo encontrarán en el altar, continúa: «¿De qué serviría, al fin y al cabo, adornar la mesa de Cristo con vasos de oro, si Él muere de hambre en la persona de los pobres? Primero da de comer al que tiene hambre y luego adorna su mesa con lo que sobra». Entendía la Eucaristía, por tanto, también como una expresión sacramental de la caridad y la justicia que la precedían, la acompañaban y debían darle continuidad en el amor y la atención a los pobres.
Así pues, la caridad no es una vía opcional, sino el criterio del verdadero culto. Crisóstomo denunciaba con vehemencia el lujo exacerbado, que convivía con la indiferencia hacia los pobres. La atención que se les debe prestar, más que una mera exigencia social, es una condición para la salvación, lo que atribuye a la riqueza injusta un peso de condena: «Hace mucho frío y el pobre yace en harapos, moribundo y helado, castañeteando los dientes, con un aspecto y un atuendo que deberían conmoverte. Tú, sin embargo, calentito y ebrio, pasas de largo. ¿Y cómo quieres que Dios te libre de la infelicidad? [...] A menudo adornas con muchas vestiduras variadas y doradas un cadáver insensible, que ya no percibe el honor. Sin embargo, desprecias a aquel que siente dolor, que está desgarrado, torturado, atormentado por el hambre y el frío, y te preocupa más la vanagloria que el temor de Dios». Este profundo sentido de la justicia social le lleva a afirmar que «no dar a los pobres es robarles, es defraudarles la vida, porque lo que poseemos les pertenece».
San Agustín
Agustín tuvo como maestro espiritual a san Ambrosio, que insistía en la exigencia ética de compartir los bienes: «Lo que das al pobre no es tuyo, es suyo. Porque te has apropiado de lo que fue dado para uso común». Para el obispo de Milán, la limosna es justicia restaurada, no un gesto paternalista. En sus sermones, la misericordia adquiere un carácter profético: denuncia las estructuras de acumulación y reafirma la comunión como vocación eclesial.
Formado en esta tradición, el santo obispo de Hipona enseñó a su vez el amor preferencial por los pobres. Pastor vigilante y teólogo de rara clarividencia, comprendió que la verdadera comunión eclesial se expresa también en la comunión de los bienes. En sus Comentarios a los Salmos, recuerda que los verdaderos cristianos no dejan de lado el amor a los más necesitados: «Atended a vuestros hermanos, si necesitan algo; dad, si Cristo está en vosotros, incluso a los extranjeros». Este compartir los bienes brota, por tanto, de la caridad teologal y tiene como fin último el amor a Cristo. Para Agustín, el pobre no es sólo alguien a quien se ayuda, sino la presencia sacramental del Señor.
El Doctor de la Gracia veía en el cuidado a los pobres una prueba concreta de la sinceridad de la fe. Quien dice amar a Dios y no se compadece de los necesitados, miente (cf. 1 Jn 4,20). Al comentar el encuentro de Jesús con el joven rico y el «tesoro en el cielo» que está reservado a quienes dan sus bienes a los pobres (cf. Mt 19,21), Agustín pone en boca del Señor las siguientes palabras: «Recibí tierra y daré el cielo. Recibí cosas temporales y daré a cambio bienes eternos. Recibí pan, daré la vida. […] He recibido alojamiento y daré una casa. He sido visitado en la enfermedad y daré salud. Fui visitado en la cárcel y daré libertad. El pan que se dio a mis pobres se consumió; el pan que yo daré restaura las fuerzas, sin acabarse nunca». El Altísimo no se deja vencer en generosidad por aquellos que le sirven en los más necesitados; cuanto mayor es el amor a los pobres, mayor es la recompensa por parte de Dios.
Esta mirada cristocéntrica y profundamente eclesial lleva a sostener que las ofrendas, cuando nacen del amor, no sólo alivian la necesidad del hermano, sino que también purifican el corazón de quien da y está dispuesto a la conversión, «pues las limosnas pueden servirte para redimir los pecados de la vida pasada, si cambias de vida». Son, por así decirlo, el camino ordinario de conversión de quien desea seguir a Cristo con corazón indiviso.
En una Iglesia que reconoce en los pobres el rostro de Cristo y en los bienes el instrumento de la caridad, el pensamiento agustiniano sigue siendo una luz segura. Hoy, la fidelidad a las enseñanzas de Agustín exige no sólo el estudio de sus obras, sino la disposición a vivir con radicalidad su llamada a la conversión, que incluye necesariamente el servicio de la caridad.
Muchos otros Padres de la Iglesia, tanto orientales como occidentales, se pronunciaron sobre la primacía de la atención a los pobres en la vida y misión de cada fiel cristiano. Sobre este aspecto, en resumen, se puede afirmar que la teología patrística fue práctica, apuntando a una Iglesia pobre y para los pobres, recordando que el Evangelio sólo se anuncia bien cuando llega a tocar la carne de los últimos, y advirtiendo que el rigor doctrinal sin misericordia es una palabra vacía.
Cuidar a los enfermos
La compasión cristiana se ha manifestado de manera peculiar en el cuidado de los enfermos y los que sufren. A partir de los signos presentes en el ministerio público de Jesús —que curaba a ciegos, leprosos y paralíticos—, la Iglesia entiende como parte importante de su misión el cuidado de los enfermos, en los que con facilidad reconoce al Señor crucificado. San Cipriano, durante una peste en la ciudad de Cartago, donde era obispo, recordaba a los cristianos la importancia del cuidado de los infectados al afirmar: «Esta epidemia que parece tan horrible y funesta pone a prueba la justicia de cada uno y examina el espíritu de los hombres, verificando si los sanos sirven a los enfermos, si los parientes se aman sinceramente, si los señores tienen piedad de los siervos enfermos, si los médicos no abandonan a los enfermos que imploran». La tradición cristiana de visitar a los enfermos, de lavar sus heridas, de consolar a los afligidos no se reduce a una mera obra de filantropía, sino que es una acción eclesial a través de la cual, en los enfermos, los miembros de la Iglesia «tocan la carne sufriente de Cristo».
En el siglo XVI, san Juan de Dios, al fundar la Orden Hospitalaria que lleva su nombre, creó hospitales modelo que acogían a todos, independientemente de su condición social o económica. Su famosa expresión “¡Haced el bien, hermanos!” se convirtió en el lema de la caridad activa con los enfermos. Contemporáneamente, san Camilo de Lelis fundó la Orden de los Ministros de los Enfermos —los camilos—, asumiendo como misión servir a los enfermos con total dedicación. Su regla ordena que «cada uno solicite al Señor la gracia de tener un afecto maternal hacia su prójimo para poderlo servir con todo amor caritativo, en el alma y el cuerpo; porque deseamos —con la gracia de Dios— servir a todos los enfermos con el mismo afecto que una madre amorosa suele asistir a su único hijo enfermo». En hospitales, campos de batalla, prisiones y calles, los camilos encarnaron la misericordia de Cristo Médico.
Cuidando a los enfermos con cariño maternal, como una madre cuida de su hijo, muchas mujeres
consagradas desempeñaron un papel aún más difundido en la atención sanitaria de los pobres. Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, las Hermanas Hospitalarias, las Pequeñas Siervas de la Divina Providencia y tantas otras Congregaciones femeninas se convirtieron en una presencia maternal y discreta en los hospitales, asilos y residencias de ancianos. Llevaban medicinas, escucha, presencia y, sobre todo, ternura. Construyeron, a menudo con sus propias manos, estructuras sanitarias en zonas sin asistencia médica. Enseñaban higiene, atendían partos, medicaban con sabiduría natural y fe profunda. Sus casas se convertían en oasis de dignidad donde nadie era excluido. El toque de la compasión era el primer remedio. Santa Luisa de Marillac escribía a sus hermanas, las Hijas de la Caridad, recordándoles que habían «recibido una bendición especial de Dios para servir a los pobres enfermos en los hospitales».
Hoy, ese legado continúa en los hospitales católicos, los puestos de salud en las regiones periféricas, las misiones sanitarias en las selvas, los centros de acogida para toxicómanos y los hospitales de campaña en las zonas de guerra. La presencia cristiana junto a los enfermos revela que la salvación no es una idea abstracta, sino una acción concreta. En el gesto de limpiar una herida, la Iglesia proclama que el Reino de Dios comienza entre los más vulnerables. Y, al hacerlo, permanece fiel a Aquel que dijo: «Estaba […] enfermo, y me visitaron» (Mt 25,35.36). Cuando la Iglesia se arrodilla junto a un leproso, a un niño desnutrido o a un moribundo anónimo, realiza su vocación más profunda: amar al Señor allí donde Él está más desfigurado.
Exhortación apostólica "Dilexi te" del papa León XIV (tercera parte)



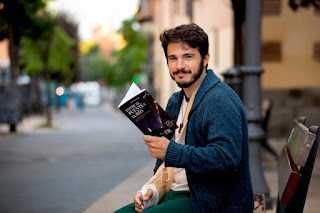
Comentarios
Publicar un comentario