Te he amado (II): Dios escucha el grito del pobre
CAPÍTULO SEGUNDO
DIOS OPTA POR LOS POBRES
La opción por los pobres
Dios es amor misericordioso y Su proyecto de amor, que se extiende y se realiza en la historia, es ante todo Su descenso y Su venida entre nosotros para liberarnos de la esclavitud, de los miedos, del pecado y del poder de la muerte. Con una mirada misericordiosa y el corazón lleno de amor, Él se dirigió a Sus criaturas, haciéndose cargo de su condición humana y, por tanto, de su pobreza. Precisamente para compartir los límites y las fragilidades de nuestra naturaleza humana, Él mismo se hizo pobre, nació en carne como nosotros, lo hemos conocido en la pequeñez de un niño colocado en un pesebre y en la extrema humillación de la cruz, allí compartió nuestra pobreza radical, que es la muerte. Se comprende bien, entonces, por qué se puede hablar también teológicamente de una opción preferencial de Dios por los pobres, una expresión nacida en el contexto del continente latinoamericano y en particular en la Asamblea de Puebla, pero que ha sido bien integrada en el magisterio de la Iglesia sucesivo. Esta “preferencia” no indica nunca un exclusivismo o una discriminación hacia otros grupos, que en Dios serían imposibles; esta desea subrayar la acción de Dios que se compadece ante la pobreza y la debilidad de toda la humanidad y, queriendo inaugurar un Reino de justicia, fraternidad y solidaridad, se preocupa particularmente de aquellos que son discriminados y oprimidos, pidiéndonos también a nosotros, su Iglesia, una opción firme y radical en favor de los más débiles.
Se comprenden en esta perspectiva las numerosas páginas del Antiguo Testamento en las que Dios es presentado como amigo y liberador de los pobres, Aquel que escucha el grito del pobre e interviene para liberarlo (cf. Sal 34,7). Dios, refugio del pobre, por medio de los profetas —recordemos en particular a Amós e Isaías— denuncia las iniquidades en perjuicio de los más débiles y dirige a Israel la exhortación a renovar también el culto desde dentro, porque no se puede rezar ni ofrecer sacrificios mientras se oprime a los más débiles y a los más pobres. Desde el comienzo, la Escritura manifiesta con mucha intensidad el amor de Dios a través de la protección de los débiles y de los que menos tienen, hasta el punto de poder hablar de una auténtica “debilidad” de Dios para con ellos. «El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres […]. Todo el camino de nuestra redención está signado por los pobres».
Jesús, Mesías pobre
Toda la historia veterotestamentaria de la predilección de Dios por los pobres y el deseo divino de escuchar su grito —que he evocado brevemente— encuentra en Jesús de Nazaret su plena realización. En su encarnación, Él «se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano» ( Flp 2,7), de esa forma nos trajo la salvación. Se trata de una pobreza radical, fundada sobre su misión de revelar el verdadero rostro del amor divino (cf. Jn 1,18; 1 Jn 4,9). Por tanto, con una de sus admirables síntesis, san Pablo puede afirmar: «Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza» ( 2 Co 8,9).
En efecto, el Evangelio muestra que esta pobreza incidió en cada aspecto de Su vida. Desde su llegada al mundo, Jesús experimentó las dificultades relativas al rechazo. El evangelista Lucas, narrando la llegada a Belén de José y María, ya próxima a dar a luz, observa con amargura: «No había lugar para ellos en el albergue» (Lc 2,7). Jesús nació en condiciones humildes; recién nacido fue colocado en un pesebre y, muy pronto, para salvarlo de la muerte, sus padres huyeron a Egipto (cf. Mt 2,13-15). Al inicio de la vida pública, fue expulsado de Nazaret después de haber anunciado que en Él se cumple el año de gracia del que se alegran los pobres (cf. Lc 4,14-30). No hubo un lugar acogedor ni siquiera a la hora de su muerte, ya que lo condujeron fuera de Jerusalén para crucificarlo (cf. Mc 15,22). En esta condición se puede resumir claramente la pobreza de Jesús. Se trata de la misma exclusión que caracteriza la definición de los pobres: ellos son los excluidos de la sociedad. Jesús es la revelación de este privilegium pauperum. Él se presenta al mundo no sólo como Mesías pobre sino como Mesías de los pobres y para los pobres.
Hay algunos indicios a propósito de la condición social de Jesús. En primer lugar, Él realizaba el oficio de artesano o carpintero, téktōn (cf. Mc 6,3). Se trata de una categoría de personas que vivían de su trabajo manual. Además, al no poseer tierras, eran considerados inferiores respecto a los campesinos. Cuando el pequeño Jesús fue presentado en el Templo por José y María, sus progenitores ofrecieron una pareja de tórtolas o de pichones (cf. Lc 2,22-24), que según las prescripciones del libro del Levítico (cf. 12,8) era la ofrenda de los pobres. Un episodio evangélico significativo es el que relata cómo Jesús, junto con Sus discípulos, arrancaban espigas para comer mientras atravesaban los campos (cf. Mc 2,23-28), y esto —espigar los sembrados— sólo le era permitido a los pobres. Jesús mismo, luego, dice de sí: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos; pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza» (Mt 8,20; Lc 9,58). Él, en efecto, es un maestro itinerante, cuya pobreza y precariedad es signo de Su vínculo con el Padre y es lo que se le pide también a quien quiere seguirlo en el camino del discipulado, precisamente para que la renuncia a los bienes, a las riquezas y a las seguridades de este mundo sean signo visible de la confianza en Dios y en Su providencia.
Al comienzo de Su ministerio público, Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret leyendo el libro del profeta Isaías y aplicándose a Sí mismo la palabra del profeta: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres» (Lc 4,18; cf. Is 61,1). Él, por tanto, se presenta como Aquel que viene a manifestar en el hoy de la historia la cercanía amorosa de Dios, que es ante todo obra de liberación para quienes son prisioneros del mal, para los débiles y los pobres. Los signos que acompañan la predicación de Jesús son manifestación del amor y de la compasión con la que Dios mira a los enfermos, a los pobres y a los pecadores que, en virtud de su condición, eran marginados por la sociedad, pero también por la religión. Él abre los ojos a los ciegos, cura a los leprosos, resucita a los muertos y anuncia la buena noticia a los pobres; Dios se acerca, Dios los ama (cf. Lc 7,22). Esto explica por qué Él proclama: «¡Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de Dios les pertenece!» (Lc 6,20). En efecto, Dios muestra predilección hacia los pobres, a ellos se dirige la palabra de esperanza y de liberación del Señor y, por eso, aun en la condición de pobreza o debilidad, ya ninguno debe sentirse abandonado. Y la Iglesia, si quiere ser de Cristo, debe ser la Iglesia de las Bienaventuranzas, una Iglesia que hace espacio a los pequeños y camina pobre con los pobres, un lugar en el que los pobres tienen un sitio privilegiado (cf. St 2,2-4).
Los indigentes y enfermos, incapaces de procurarse lo necesario para vivir, se encontraban muchas
veces obligados a la mendicidad. A esto se añadía el peso de la vergüenza social, alimentado por la convicción de que la enfermedad y la pobreza estuvieran vinculadas a algún pecado personal. Jesús se opuso con firmeza a ese modo de pensar, afirmando que Dios «hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos» (Mt 5,45). Es más, dio un vuelco completo a esa concepción, como queda bien ejemplificado en la parábola del rico epulón y del pobre Lázaro: «Hijo mío, […] recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males; ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú, el tormento» (Lc 16,25).
Entonces es claro que «de nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad». Muchas veces me pregunto por qué, aun cuando las Sagradas Escrituras son tan precisas a propósito de los pobres, muchos continúan pensando que pueden excluir a los pobres de sus atenciones. Por el momento, sigamos aún en el ámbito bíblico e intentando reflexionar sobre nuestra relación con los últimos de la sociedad y su lugar fundamental en el pueblo de Dios.
La misericordia hacia los pobres en la Biblia
El apóstol Juan escribe: «¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve?» (1 Jn 4,20). Del mismo modo, en su réplica al doctor de la ley, Jesús retoma los dos antiguos mandamientos: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6,5) y «amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Lv 19,18) fundiéndolos en un único mandamiento. El evangelista Marcos recoge la respuesta de Jesús en estos términos: «El primero es: Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor; y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos» (Mc 12,29-31).
El pasaje citado del Levítico exhorta a honrar al conciudadano, mientras en otros textos se encuentra una enseñanza que también invita al respeto —por no decir incluso al amor— del enemigo: «Si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se los llevarás inmediatamente. Si ves al asno del que te aborrece, caído bajo el peso de su carga, no lo dejarás abandonado; más aún, acudirás a auxiliarlo junto con su dueño» (Ex 23,4-5). De todo esto se trasluce el valor intrínseco del respeto a la persona: cualquiera, incluso el enemigo, si se encuentra en dificultad, merece siempre nuestra ayuda.
Es innegable que el primado de Dios en la enseñanza de Jesús va acompañado de otro punto fijo: no se puede amar a Dios sin extender el propio amor a los pobres. El amor al prójimo representa la prueba tangible de la autenticidad del amor a Dios, como asevera el apóstol Juan: «Nadie ha visto nunca a Dios: si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. […] Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él» (1 Jn 4,12.16). Son dos amores distintos, pero inseparables. Incluso en los casos en los que la relación con Dios no es explícita, el Señor mismo nos enseña que todo acto de amor hacia el prójimo es de algún modo un reflejo de la caridad divina: «Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo» (Mt 25,40).
Por esta razón se recomiendan las obras de misericordia, como signo de la autenticidad del culto que, mientras alaba a Dios, tiene la tarea de disponernos a la transformación que el Espíritu puede realizar en nosotros, para que seamos todos imagen de Cristo y de Su misericordia hacia los más débiles. En este sentido, la relación con el Señor, que se expresa en el culto, pretende también liberarnos del riesgo de vivir nuestras relaciones en la lógica del cálculo y del interés, para abrirnos a la gratuidad que circula entre aquellos que se aman y que, por eso, ponen todo en común. A este respecto, Jesús aconseja: «Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. ¡Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte!» (Lc 14,12-14).
La llamada del Señor a la misericordia para con los pobres ha encontrado una expresión plena en la gran parábola del juicio final (cf. Mt 25,31-46), que es también una descripción gráfica de la bienaventuranza de los misericordiosos. Allí el Señor nos ofrece la clave para alcanzar nuestra plenitud, porque «si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados». Las palabras fuertes y claras del Evangelio deberían ser vividas «sin comentario, sin elucubraciones y excusas que les quiten fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de estas exigencias Suyas».
En la primera comunidad cristiana el programa de caridad no derivaba de análisis o de proyectos, sino directamente del ejemplo de Jesús, de las mismas palabras del Evangelio. La Carta de Santiago dedica mucho espacio al problema de la relación entre ricos y pobres, lanzando a los creyentes dos enérgicos llamados que cuestionan su fe: «¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: “Vayan en paz, caliéntense y coman”, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va acompañada de las obras, está completamente muerta» (St 2,14-17).
«Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. ¡Ustedes han amontonado riquezas, ahora que es el tiempo final! Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza». ¡Qué fuerza tienen estas palabras, aunque prefiramos hacernos los sordos! En la Primera Carta de san Juan encontramos una exhortación parecida: «Si alguien vive en la abundancia, y viendo a su hermano en la necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios?» (1 Jn 3,17).
Lo que dice la Palabra revelada «es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Los aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la realidad que pretenden explicar, y no para alejarnos de ella».
Por otra parte, un claro ejemplo eclesial de compartir los bienes y asistir a los pobres lo encontramos en la vida cotidiana y en el estilo de la primera comunidad cristiana. Podemos recordar en particular el modo en el que fue resuelta la cuestión de la distribución cotidiana de ayuda a las viudas (cf. Hch 6,1-6). Se trataba de un problema difícil de resolver, porque algunas de estas viudas, que provenían de otros países, eran desatendidas por ser extranjeras. De hecho, el episodio relatado por los Hechos de los Apóstoles pone de manifiesto un cierto descontento por parte de los helenistas, que eran judíos de cultura griega. Los apóstoles no responden con un discurso doctrinal abstracto, sino que, volviendo a poner en el centro la caridad hacia todos, reorganizan la asistencia a las viudas pidiendo a la comunidad que busquen personas sabias y estimadas a quienes confiar el servicio de las mesas, mientras ellos se ocupaban de la predicación de la Palabra.
Cuando Pablo fue a Jerusalén a consultar a los apóstoles para asegurarse de «que no corría o no había corrido en vano» (Ga 2,2), le pidieron que no se olvidase de los pobres (cf. Ga 2,10). Por esta razón, organizó varias colectas para ayudar a las comunidades necesitadas. Entre las motivaciones que ofrece para este gesto se debe resaltar la siguiente: «Dios ama al que da con alegría» (2 Co 9,7). A aquellos entre nosotros que somos poco propensos a gestos gratuitos, sin ningún interés, la Palabra de Dios nos indica que la generosidad para con los pobres es un verdadero bien para quien la practica; de hecho, comportándonos así, somos amados por Dios de modo especial. En efecto, las promesas bíblicas dirigidas a quien da con generosidad son muchas: «El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él le devolverá el bien que hizo» (Pr 19,17). «Den, y se les dará. […] Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes» (Lc 6,38). «Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar» (Is 58,8). Los primeros cristianos estaban convencidos de ello.
La vida de las primeras comunidades eclesiales, narrada en el canon bíblico y que ha llegado a nosotros como Palabra revelada, se nos ofrece como ejemplo a imitar y como testimonio de la fe que obra por medio de la caridad, y que continúa como exhortación permanente para las generaciones venideras. A lo largo de los siglos, estas páginas han interpelado los corazones de los cristianos a amar y a realizar obras de caridad, como semillas fecundas que no cesan de producir fruto.
Exhortación apostólica "Dilexi te", del papa León XIV (segunda parte)


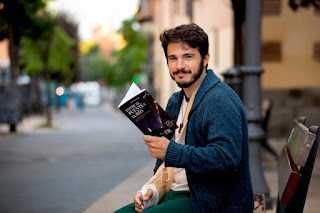
Comentarios
Publicar un comentario