Una vida hecha sacramento de la presencia misericordiosa de Dios
La muerte del Papa Francisco deja a la Iglesia de luto.
No solo lamentamos el fallecimiento de un Papa, sino la pérdida de un testigo santo: alguien que lideró no con estruendo sino con ternura, no con grandeza sino con gracia serena. Su papado, marcado por gestos de humildad, compasión intensa y profunda reverencia por la persona humana, ha llegado a su fin. Sin embargo, en estos primeros días de pérdida, es evidente que su eco resonará en los años venideros.
Hasta el final, Francisco continuó enseñando. Fue un hombre que enseñaba con las manos, extendiéndolas para bendecir, lavar y abrazar a los heridos, los pobres y los olvidados. Incluso cuando sus fuerzas flaqueaban, su testimonio no hizo más que profundizarse. En su silencio, continuó hablando. En su quietud, nos interpeló. Sus últimos días se convirtieron en una especie de homilía viva, arraigada en la oración, la ternura y una visión sacramental de la vida.
Los pies de Francisco se asentaron firmemente en tierra sagrada: uno, arraigado en la larga tradición de la visión sacramental: una forma de contemplar la creación con asombro y gratitud, encontrando a Dios en la belleza, la fragilidad y la forma. El otro, arraigado en la Sagrada Escritura, especialmente en el radical y a menudo incómodo llamado evangélico a la justicia, la humildad y la misericordia. Nunca se conformó con dejar las Bienaventuranzas en el papel. Las vivió. Su silencio habló con fuerza. Y ahora, en la muerte, su silencio resuena para bendecirnos y para interpelarnos.
Hace apenas unos días, uno de sus últimos momentos públicos ofreció una serena parábola. Dentro de la
Basílica de San Pedro, bajo la magnífica cúpula de Miguel Ángel, dos restauradoras de arte —Lorena Araujo Pinheiro y Michela Malfatti— estaban con las manos cubiertas de mármol, restaurando la tumba del Papa Urbano VIII. En el silencio rodaron las ruedas de una sencilla silla. Un hombre se acercó, no envuelto en vestiduras, sino en humildad. Un pañuelo yacía sobre su regazo. Sin séquito. Sin ceremonia. Solo presencia. "Nos agradeció muchas veces por la obra", declaró Malfatti a Associated Press. "Luego me preguntó si podía tomarme la mano porque la tenía fría. Fue muy amable con nosotros".
Pietro Zander, encargado del patrimonio artístico de la basílica, lo llamó "una bendición al final de la obra". Y así fue —un momento de reverencia imprevisto—, un sacramento de encuentro.
Este no fue un gesto aislado. El 16 de febrero, demasiado enfermo para asistir en persona, Francisco habló en el Jubileo de los Artistas, esta vez a través de la voz del cardenal José Tolentino de Mendonça. No fue una simple homilía. Fue un llamamiento.
"La verdadera esperanza", dijo, "está entretejida en el drama de la existencia humana. La esperanza no es un refugio conveniente, sino un fuego que arde e irradia luz, como la palabra de Dios". Abordó la vocación del artista: «El arte no es un lujo, sino algo que el espíritu necesita. No es una huida de la realidad, sino una carga, una llamada a la acción, una súplica y un grito. Educar sobre la verdadera belleza es educar sobre la esperanza».
Francisco nunca consideró la belleza como una distracción. Para él, era un encuentro. Resistencia. Evangelio. El artista, creía él, se sitúa en la frontera del misterio y el significado, no para retirarse del sufrimiento del mundo, sino para adentrarse en él más plenamente y ayudarnos a ver.
Esta no es una teología teórica. Es una teología encarnada. En sus últimos días, Francisco habló menos, pero continuó revelando más. Ya sea en un encuentro en la basílica o al declarar venerable a Antoni Gaudí, Francisco elevó la creatividad sagrada como un ministerio esencial. No un adorno. No un ornamento. Un testimonio central.
La vida de Gaudí fue una liturgia en piedra. Veía cada curva de la naturaleza como una pincelada divina. Derramó su alma en la Sagrada Familia, sin ver nunca su terminación, porque creía que el verdadero arquitecto era Dios. Su arquitectura sagrada, llena de luz, forma y misterio, nos recuerda que la belleza misma puede convertirse en una especie de Eucaristía.
Francisco parecía sentirse cada vez más cómodo con su figura menguante. Todo su pontificado sirvió de marco al Concilio Vaticano II, cuyos documentos moldearon su papado. Su sentido de lo sagrado y del arte mismo se encuentra en el primer documento conciliar importante, promulgado en 1963, Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Decía que el arte sacro debe ser «digno, apropiado y bello», porque la belleza revela la «infinita belleza de Dios». Implicaba que la Iglesia debe alentar a los artistas cuya obra eleva el alma y sirve a la santidad del pueblo.
Francisco vivió ese aliento. Sabía que la imaginación católica siempre ha estado arraigada tanto en la forma como en el fuego: en la cuidada belleza del altar y en la fuerza pura del Evangelio. Comprendió que el arte no está separado de la justicia. Que la curva de una cúpula, el canto de un cantor, el silencio de una escultura: no son florituras. Son formas de oración.
Y la oración, nos enseñó, no siempre se habla. A veces es el silencio del polvo de mármol. La calidez de una bufanda en invierno. La quietud del último acto de reverencia de un papa moribundo.
Ahora, mientras lo lloramos, veremos una y otra vez las imágenes de la Plaza de San Pedro. Los brazos de la columnata recogerán el dolor del mundo. Pero si seguimos su mirada, si vemos no solo la estructura, sino el sacramento, entonces podremos entrar en ese espacio de nuevo: no como turistas, sino como peregrinos de la belleza, no como dolientes, sino como testigos de la esperanza. Para Francisco, la belleza nunca fue pasiva. Fue revolucionaria. Era el rostro de Dios reflejado en la dignidad de los vulnerables y el ritmo de la misericordia. Nos enseñó que ver sacramentalmente no es retirarse del mundo, sino amarlo con más intensidad. Ver, y luego actuar.
Editorial del National Catholic Reporter


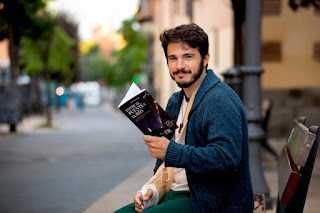
Comentarios
Publicar un comentario