¿Por qué no lo hablamos?
Alguien ha dicho que la razón se ocupa de que "no nos timen". Prescindir de ella es el camino más corto hacia el fracaso, hacia el timo. La palabra, el Logos,
nos es común, es un bien compartido. La lengua nos une solo a los
nuestros, pero el lenguaje nos emparenta, nos hermana con todos los
seres racionales.
Se trata, además, como quería M. Zambrano, de "una razón con entrañas",
una "razón que no humilla a la vida", que conduce directamente a "la
piedad". El diálogo entre nuestro toro y su matador llega tarde: una de
las partes está ya vencida, derrotada. Ya no hay espacio para la piedad,
para el entendimiento, ni, por supuesto, para la simetría. De bien poco
vale el diálogo cuando solo llega como epílogo de "la furia de la destrucción" (Hegel). Es muy probable, por ejemplo, que esta sea la opinión del pueblo sirio y de otros muchos que están corriendo su misma suerte.
El diálogo ha conocido con frecuencia encendidos elogios. Algunos nos
son bien cercanos: "creo firmemente en el diálogo y la amistad",
proclamó Adolfo Suárez en una de sus últimas entrevistas; y Nelson Mandela
recuerda con tristeza: "mi gente me acusaba de cobarde por tender la
mano". Mandela fue consecuente hasta el final: en su investidura como
presidente de Sudáfrica sentó entre los invitados de honor a quien
durante casi veinte años había sido su carcelero blanco.
También el Papa Francisco admira al beato Fabro, compañero de San Ignacio
y primer sacerdote de la Compañía de Jesús, "por su diálogo con todos,
incluso con los más lejanos". Y resulta difícil visitar la incomparable
ciudad de Toledo sin recordar, con lejana melancolía, que allí
convivieron y
dialogaron tres religiones, tres culturas, tres formas de
vivir y morir. Su Escuela de Traductores asombró al mundo por su
denodado esfuerzo de crear entendimiento y diálogo.
Conscientes de que "pocas veces la idea de un hombre coincide con la de los otros" (J. Locke),
nos hemos visto obligados a confrontar nuestros pareceres. De ese
diálogo siempre se sale más enriquecido, más ilustrado, más humilde. Es
aquello de A. Machado: "¿Tu verdad? No, la verdad y ven conmigo a buscarla".
La historia de la filosofía sabe algo de todo esto. En sus comienzos conocidos se alza la figura de Platón confiando al género "diálogo" la expresión de sus más elevados pensamientos. "El pensamiento -escribió- es un diálogo del alma consigo misma".
Sin diálogo interior, sin profundidad personal, tampoco es posible el diálogo con los demás. San Agustín
lo sabía cuando insistía en que la verdad está dentro, en "el interior
de la persona". De especial trascendencia histórica continúa siendo el
canto de Aristóteles a la amistad, que nace del diálogo: "Cuando
los seres humanos son amigos, ninguna necesidad hay de justicia; pero,
incluso siendo justos, necesitan de la amistad, y parece que los justos
son los más capaces de amistad".
La verdad es que, cuando se echa un vistazo a los elogios con los que
han sido obsequiados el diálogo y la amistad, uno contempla con
perplejidad, casi con incredulidad, la triste historia de los desacuerdos humanos
y de su plasmación en destrucción y violencia. Hegel se sintió obligado
a comparar la historia humana con un "matadero". Enseguida nos vienen a
la memoria las guerras, las de religión y las otras, las santas y las
profanas. Alguien ha dicho, no sin razón, que el diálogo es "un
milagro".
Pero, naturalmente, el diálogo y la amistad también han tenido días buenos. H. Küng recuerda, por ejemplo, que la Europa actual habría sido casi impensable sin el diálogo, sin el abrazo entre Adenauer y De Gaulle; abrazo que quedó solemnemente sellado en la catedral de Reims. Fue la forma de escenificar el perdón entre Alemania y Francia.
De similar trascendencia fue la posterior reconciliación entre
alemanes, rusos, polacos y checos. Los pactos entre ellos se sellaron
cuando un gran canciller alemán, Willy Brandt, hombre no ajeno al
diálogo interior, cayó de rodillas en Varsovia ante el monumento a las
víctimas del nazismo. Aquella tarde, Alemania se dividió entre
partidarios y detractores de aquel gesto histórico.
Para no pocos alemanes la contemplación de su canciller arrodillado
en Polonia era más de lo que su orgullo de gran nación les permitía
soportar; otros, en cambio, comprendieron que aquel día había estallado
el inicio de la paz, que empezaba un tiempo nuevo. Poco después, Willy
Brandt recibía, con toda justicia, el premio Nobel de la paz. De nuevo:
su gesto visionario marcó el futuro de Europa.
Y, más cerca de nosotros, la memoria nos retrotrae a los no tan
lejanos días de nuestra transición política. También aquellas fechas
fueron testigo de agotadoras sentadas, de palabras de honor, de
apretones de manos, de palmadas en la espalda, de diálogos y mutuas
concesiones que hicieron posible nuestro presente.
Casi sin querer viene a la memoria la figura del filósofo W. Benjamin que, en repetidas ocasiones,
instó a acudir al diálogo "como técnica de acuerdo civil". Solo lo que él llamaba "la cultura del corazón"
hace posibles "medios limpios de acuerdo" que nos encaminen a la
solución de los conflictos, los internacionales y los domésticos.
Para quebrantar -"interrumpir", decía él - estériles monólogos
autistas personales aconsejaba citar a los demás. Se convirtió en un
coleccionista de citas; las citas, pensaba, impiden que solo se escuche
al que más grite; la cita es recuerdo, es activación de la memoria;
quien cita hace sitio a los citados, dialoga con ellos y -algo
fundamental para lograr acuerdos - introduce titubeos en el pensamiento
propio. Nietzsche tachaba de fanáticos a los convencidos sin fisuras.
Europa, ha escrito G. Steiner, es el "lugar de los cafés". Si alguien deseaba ver a Pessoa, a Freud, o a Unamuno,
le bastaba con montar guardia en sus cafés favoritos de Lisboa, Viena o
Salamanca. Algunos cafés fueron también el apartado de correos de los
desahuciados, de los sin hogar. Y es que los cafés son, sobre todo,
lugares para la cita, para el encuentro, para el juego, para la
conspiración, para los debates intelectuales -recuérdese el madrileño
Café Gijón-, en definitiva, para el diálogo.
Por Manuel Fraijó, publicado en Religión Digital y El País


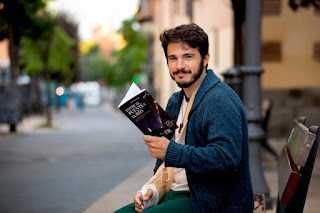
Comentarios
Publicar un comentario